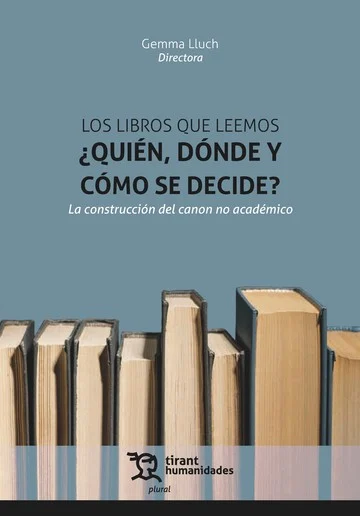
Siempre que abro mi correo y hay un mensaje de Gemma Lluch me alegra el día, porque suele ser indicativo de que me envía alguna de sus interesantísimas obras. Y esta vez, no ha sido diferente. He tenido el placer de leer la última investigación que ha dirigido, Los libros que leemos ¿Quién, dónde y cómo se decide? La construcción del canon no académico, en la que ha contado con la participación de los investigadores Araceli García-Rodríguez, Raquel Gómez-Díaz, Dari Escandell, Aranzazu Sanz-Tejeda, Anna Esteve, M. Àngels Francés y Josep-Maria Baldaquí-Escandell y ha sido publicado por la Editorial Tirant Lo Blanch.
A lo largo de diez artículos, tres de ellos escritos en catalán, y un último epígrafe dedicado a las conclusiones y posibles discusiones que se podrían emprender tras la investigación, asistimos a la propuesta exitosa, que emprenden los autores, para contestar a las preguntas que nos encontramos en el título. Preguntas que todos y todas nos hemos planteado alguna vez, cuando nos hemos parado a reflexionar sobre cómo son los ecosistemas de lectura, una vez que salimos del ámbito académico. El trabajo que nos presentan, bajo la dirección de la Catedrática Gemma Lluch, supone una aproximación científica, donde a través de datos extraídos de los diferentes agentes que intervienen, nos permite hacernos una idea bastante aproximada de cómo se configura este canon.
Seguro que convendrán conmigo en que cuando escuchamos la palabra canon, se nos viene a la cabeza la famosísima obra de Harold Bloom, El canon occidental, referencia que también está presente en esta publicación porque de lo que se trata es de establecer también un canon, pero, en este caso, no académico, es decir, una recopilación de obras que no están basadas en la lectura de los clásicos sino que contemplan distintos criterios que tienen en cuenta la sociedad en la que vivimos, los gustos de los potenciales receptores, que son los lectores o los usuarios de las bibliotecas e, incluso de las redes sociales, porque lo que está claro, es que nos encontramos ante un panorama complejo en que los lectores pueden recibir información de muy distintas fuentes y a veces, esas fuentes no son manejadas por especialistas o profesionales por lo que los criterios que se utilizan pueden ser los gustos personales en torno a un género determinado, destacando tanto en la parte juvenil como adulta, el seguimiento de sagas o trilogías de determinados autores de éxito.
Este estudio documenta, a lo largo de un periodo de 20 años (2000-2020), qué elementos han podido influir en la construcción de este canon no académico, tanto en literatura juvenil como para el público adulto, dejando conclusiones muy interesantes como por ejemplo el papel que los Premios Literarios han tenido para fomentar distintos géneros como la narrativa, la poesía, el cómic o el álbum ilustrado y en diferentes lenguas, como ha ocurrido en el caso del catalán, la organización de clubes de lectura, los préstamos de las bibliotecas públicas, las recomendaciones en la prensa, las campañas de marketing de las editoriales, que también han participado en el desarrollo de los premios y, sobre todo, teniendo en cuenta la época en la que vivimos, la aparición de los booksinfluencers, quienes desde redes como Tik Tok o Instagram han desarrollado un papel fundamental en los hábitos de lecturas actuales.
Si quieren conocer qué nuevas preguntas surgen tras esta investigación, no se pierdan esta publicación que, de forma amena y rigurosa, nos hace reflexionar y nos revela los criterios que se utilizan en la formación de este canon no académico en el que, al final, todos y todas colaboramos con nuestras elecciones lectoras.
